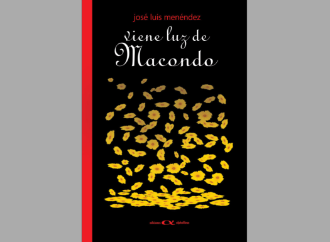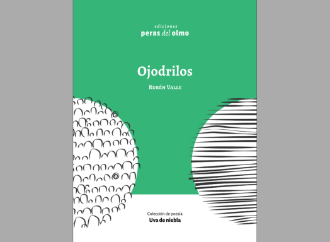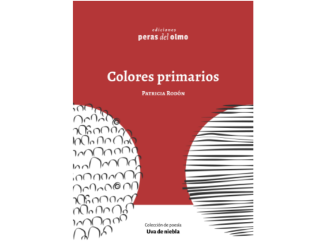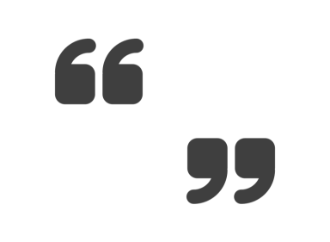Habitado por esa atmósfera que sobrevive
a la sombría tempestad, cuando algo denso
como el pulso del mar o el arpa de la selva
resuena desde lejos en nuestros corazones,
cuando algo hay que desata sordamente su furia,
propaga su elemento de azufre, como un agua
de peces desgarrados, como un viento de espadas
cuyo clamor desborda las fronteras terrestres,
cuando algo atroz predice que más allá de todo
una gran sinfonía de nieve nos sepulta.
Circuido de ese clima, oh, huésped solitario,
tú alumbras las áridas lunas de la tierra
con un lirio anegado, sin armas y sin perros,
entre dos hemisferios de borde alucinante
desesperadamente repartido y herido.
Con aire de tenaz despedida, coronado
de magnífico duelo, tenías la apostura
de un ciprés musical desfalleciendo
entre lanzas moradas; tu frente como un cirio
temblaba sobre el agua funeral del otoño,
inclinada, con esa postrera palidez
de las flores tocadas por sudores nocturnos.
¿Qué lumbre inmemorial, qué ceniza de ausentes
lejanos, qué pesadas cabelleras de espanto,
renacían de un limbo de remotas comarcas,
brotaban como larvas secretas de tus sueños?
¿Qué sonidos amargos subiendo por los tallos
de una inmolada sangre, qué oprimidos lamentos
denunciaba tu canto viril y melancólico?
Dejadme que recuerde para decir que he visto
una llama perdida en medio de la duda,
del olvido y la injuria, una llama numérica
modelada de símbolos, tremolando en las naves,
como un mensaje antiguo,
como un alto fanal venciendo la tiniebla.
Dejadme que recuerde para decir que he visto
a un héroe desolado cantar en el naufragio,
remontar un velamen de blanquísimas alas
sobre un planeta ciego, yo lo he visto
navegar dirigiendo un coro de delfines
y caballos dormidos bajo el agua enlutada.
Yo vivo y rememoro tu soledad sonámbula
a través de los campos sobre el marfil del trigo,
a través de estaciones sin trenes, a lo largo
de los caminos, de los ríos ebrios
de resonante barcarolas, entre vinos
lacustres, entre pescadores
que regresan cantando relucientes de escamas,
entre mujeres llenas de abejas estivales,
de encendidas campanas... Y en un orbe distinto,
por túneles de angustia,
por esos arcos rotos que separan las manos,
por ciudades decrépitas,
donde una herencia secular se extingue
en ominosas aras, allí donde
en negros festivales con máscaras risueñas
los pálidos verdugos del alma disimulan
sus fervorosos túmulos de harina,
de palomas, de niños y corderos,
y una trémula estela de corales convulsos
humedece las uñas y la cal y se enfría
bajo copas quebradas y lánguidas ojeras.
Entre este acontecer de cosas transitorias,
mientras un ángel triste presidía el cortejo,
temblando en la azulada raíz de tus vigilias,
bajo el dolor y el limo, bajo el humo y la dicha,
como una gema inmaculada, como
una dura semilla tu canto germinaba.
Insomne, como un árbol cuajado de luciérnagas
fosforecía hundiendo los légamos de sombra,
derramaba la copa sonora y taciturna
y su potente vino disolvía la escoria,
soterraba membranas nocturnas en las ruinas,
reverdecía el musgo y el polvo funerario,
destruía las arañas en sus nidos,
apagaba la orgía.
El traía la rosa perenne, la columna
de invulnerable mármol, la plural confidencia
y señalaba el norte de perfil sumergido.
Opulentos piratas con agudo sigilo
sepultaban cuchillos bajo una hoja de malva,
y monarcas roídos de molicie y herrumbre
condenaban un libro,
decretaban la caza del ruiseñor y el ciervo
y en ámbitos suntuosos
expurgaban errores capitales
oyendo de rodillas viejas admoniciones.
Pero tú sollozabas entre el mar y el desierto,
cavador de misterios, desnudo y lacerado.
Sedientos dromedarios llegaban con la noche
y bebían el cáliz perplejo de tu sangre.
¡Ay! la voz que inquiría tus antiguos terrores
era un espejo yerto que te negaba el rostro.
¿Quién podía impedir que las cosas más simples
rodaran a un abismo de inefables sucesos?
Un capullo de lana podía ser un dardo
y el gemelo de nácar tu propia calavera;
el pan era una esfera de vidrio y se quebraba
y el carbón naufragaba en la boca dormida.
Un fragmento de carta mutilaba un secreto
para el cual no existían alcobas inviolables.
Una cifra podía crecer sin detenerse
y no tener lugar en el haz del cerebro.
¡Oh miedo de dormir en un lecho de piedra
y el temor de decir lo que tanto se teme!
¡Ya estabas en la inmensa soledad del invierno
con un lirio apagado debajo de la escarcha!
¡Ya tocabas el borde de un territorio anclado
con un reloj sin pulso en la arena del tiempo!
Y eras, como en el sueño de tu lenta agonía,
un número de muerte entre infinitos números.
(1940)
 Procesando...
Procesando...